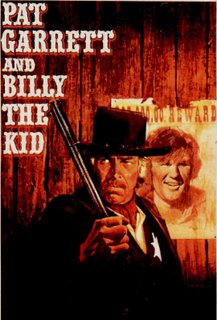Sin embargo, y afortunadamente, aunque breve si que es cierto que por lo menos a modo personal si he sido capaz de ir creando una pequeña lista de directores cuya trayectoria me parece meritoriamente digna de pasar a formar parte de esta idea que comento en estas líneas. Enumero por ello a mis más firmes candidatos, bajo mi humile opinión, a en un futuro cercano poder fundar su propia referencia y generación :
 SAM MENDES: Sólo por su obra maestra American Beauty merecía ya glosar esta lista. Con sólo una obra logró soprender a crítica, público y academia con su singular mirada a la clase media americana (tema que posteriormente retomaría) creando algunas de las secuencias más míticas ya del cine de los '90. Con Camino a la perdición llegó su consagración, puro cine negro clásico donde siguió ahondando sobre los dificiles vínculos familiares, y posteriormente aunque en un grado un tanto menor sorprendió con una obra menor, pero no por ello menos talentosa, como fue Jarhead tratando un tema generacional como fue la guerra de Irak. Sin embargo, lo que sin duda me empujó a tener el honor de tomarle como referencia del cine actual fue su última obra Revolutionary Road, donde siguiendo la estela de su opera prima encuadró una perfecta obra maestra que trataba los lastres del conformismo en las familias de clase media americanas y las consecuencias de su renuncia a perseguir los sueños en pro de una a priori seguridad y estabilidad garantizada que desembocaba en una irremediable infelicidad.
SAM MENDES: Sólo por su obra maestra American Beauty merecía ya glosar esta lista. Con sólo una obra logró soprender a crítica, público y academia con su singular mirada a la clase media americana (tema que posteriormente retomaría) creando algunas de las secuencias más míticas ya del cine de los '90. Con Camino a la perdición llegó su consagración, puro cine negro clásico donde siguió ahondando sobre los dificiles vínculos familiares, y posteriormente aunque en un grado un tanto menor sorprendió con una obra menor, pero no por ello menos talentosa, como fue Jarhead tratando un tema generacional como fue la guerra de Irak. Sin embargo, lo que sin duda me empujó a tener el honor de tomarle como referencia del cine actual fue su última obra Revolutionary Road, donde siguiendo la estela de su opera prima encuadró una perfecta obra maestra que trataba los lastres del conformismo en las familias de clase media americanas y las consecuencias de su renuncia a perseguir los sueños en pro de una a priori seguridad y estabilidad garantizada que desembocaba en una irremediable infelicidad. ANG LEE: Decía en los '90 Steven Spielberg que la última gran obra maestra que había tenido el gusto de ver era Tigre y Dragón, sin duda la obra que definitivamente dio a conocer al director Taiwanés a toda clase de públicos. Antes ya nos había deleitado en su época taiwanesa con obras como El banquete de bodas y Comer, beber, amar. Tras ello llegaron una serie de inmensas obras como Sentido y Sensibilidad, Tigre y dragón y Brokeback Mountain, todas ellas obras maestras sin duda que sorprendían además por su perfecto sentido de producción americano tan alejado de su etapa anterior. Creo y recomiendo todas sus obras como películas imprescindibles en todo lo que se ha hecho en este arte en los últimos 20 años y que a todo cinéfilo ávido agradará visionar.
ANG LEE: Decía en los '90 Steven Spielberg que la última gran obra maestra que había tenido el gusto de ver era Tigre y Dragón, sin duda la obra que definitivamente dio a conocer al director Taiwanés a toda clase de públicos. Antes ya nos había deleitado en su época taiwanesa con obras como El banquete de bodas y Comer, beber, amar. Tras ello llegaron una serie de inmensas obras como Sentido y Sensibilidad, Tigre y dragón y Brokeback Mountain, todas ellas obras maestras sin duda que sorprendían además por su perfecto sentido de producción americano tan alejado de su etapa anterior. Creo y recomiendo todas sus obras como películas imprescindibles en todo lo que se ha hecho en este arte en los últimos 20 años y que a todo cinéfilo ávido agradará visionar. PAUL HAGGIS: Este es un caso un tanto más particular. Bien es cierto que su trayectoria como director se limita, por el momento, a dos obras nada más; aunque a mi me basten por sí solas para haberse ganado a pulso el mérito de calificarse, especialmente la primera de ellas, como varios de los mejores minutos de metraje rodados en el cine de los últimos 20 años. Su ópera prima, Crash, recuerdo que me produjo tal asombro viéndola en el cine que fue capaz de hacerme disfrutar de uno de esos tan escasos momentos en que de repente uno es consciente en tiempo real de la obra maestra y descubrimiento del que está siendo testigo y que son impagables. Su segunda obra, En el valle de Elah, siendo de un registro meridianamente diferente es sin duda una obra imprescindible y testimonial de la época en que fue estrenada, tratando, al igual que antes Jarhead, el tema de la guerra de Irak, pero esta vez puesto el objetivo en el seno de las familias americanas cuyos hijos acudieron alistados a este conflicto bélico de su generación. Al igual que a Sam Mendes, a Haggis le interesa profundizar en la sociedad americana de su tiempo a través del crisol variado de clases y sus relaciones (Crash) o a través del efecto en las familias de un conflicto político-bélico dirigido por el estado como es lo de Irak. Sin embargo, si sólo dos obras pudieran parecer poco para poder pasar a formar parte de semejante honor merece la pena recordar que Paul Haggis está detrás de gran parte del genio de Clint Eastwood en sus últimas obras maestras firmando el guión de maravillas incontestables tales como Million Dollar Baby o Cartas desde Iwo Jima.
PAUL HAGGIS: Este es un caso un tanto más particular. Bien es cierto que su trayectoria como director se limita, por el momento, a dos obras nada más; aunque a mi me basten por sí solas para haberse ganado a pulso el mérito de calificarse, especialmente la primera de ellas, como varios de los mejores minutos de metraje rodados en el cine de los últimos 20 años. Su ópera prima, Crash, recuerdo que me produjo tal asombro viéndola en el cine que fue capaz de hacerme disfrutar de uno de esos tan escasos momentos en que de repente uno es consciente en tiempo real de la obra maestra y descubrimiento del que está siendo testigo y que son impagables. Su segunda obra, En el valle de Elah, siendo de un registro meridianamente diferente es sin duda una obra imprescindible y testimonial de la época en que fue estrenada, tratando, al igual que antes Jarhead, el tema de la guerra de Irak, pero esta vez puesto el objetivo en el seno de las familias americanas cuyos hijos acudieron alistados a este conflicto bélico de su generación. Al igual que a Sam Mendes, a Haggis le interesa profundizar en la sociedad americana de su tiempo a través del crisol variado de clases y sus relaciones (Crash) o a través del efecto en las familias de un conflicto político-bélico dirigido por el estado como es lo de Irak. Sin embargo, si sólo dos obras pudieran parecer poco para poder pasar a formar parte de semejante honor merece la pena recordar que Paul Haggis está detrás de gran parte del genio de Clint Eastwood en sus últimas obras maestras firmando el guión de maravillas incontestables tales como Million Dollar Baby o Cartas desde Iwo Jima. DAVID FINCHER: Reconozco que para mí esta un paso por detrás de los anteriormente mencionados, pero es para mí sin duda uno de esos directores que en cuanto se que va a estrenar algo le doy absoluta prioridad para verlo. Ya apuntó maneras en su Alien 3, evidente obra de ejercicio de prácticas de estilo en el que ya se empezaban a vislumbrar las maneras que confirmaría en sus posteriores obras. Seven, The game y el Club de la lucha significaron su estallido como director y reconocimiento mundial, obras con las que a pesar de no gozar de una especial profundidad si que han apsado a ser indiscutibles referencias del cine de los '90. Sin embargo, hasta hoy, la para mí obra de madurez total de su estilo es Zodiac, una película que cuando me preguntan de qué va siempre contesto que eso da igual, probablemente no se me entienda lo que aquí acabo de decir, pero quien la vea que piense en lo poco que al final importa la trama, y lo que se disfruta paladeando la manera que nos tiene de contar lo que vá pasando. Puro cine de verdad. Me dececpcionó El curioso caso de Benjamin Button, sin embargo, aunque le reconozco méritos notorios que se agradecen en medio de tanta mediocridad actual.
DAVID FINCHER: Reconozco que para mí esta un paso por detrás de los anteriormente mencionados, pero es para mí sin duda uno de esos directores que en cuanto se que va a estrenar algo le doy absoluta prioridad para verlo. Ya apuntó maneras en su Alien 3, evidente obra de ejercicio de prácticas de estilo en el que ya se empezaban a vislumbrar las maneras que confirmaría en sus posteriores obras. Seven, The game y el Club de la lucha significaron su estallido como director y reconocimiento mundial, obras con las que a pesar de no gozar de una especial profundidad si que han apsado a ser indiscutibles referencias del cine de los '90. Sin embargo, hasta hoy, la para mí obra de madurez total de su estilo es Zodiac, una película que cuando me preguntan de qué va siempre contesto que eso da igual, probablemente no se me entienda lo que aquí acabo de decir, pero quien la vea que piense en lo poco que al final importa la trama, y lo que se disfruta paladeando la manera que nos tiene de contar lo que vá pasando. Puro cine de verdad. Me dececpcionó El curioso caso de Benjamin Button, sin embargo, aunque le reconozco méritos notorios que se agradecen en medio de tanta mediocridad actual. DANNY BOYLE: Vale, también Danny Boyle está un paso por detrás de lo anterior, no lo voy a negar. Pero he de reconocer que me agrada de sobremanera e lenguaje cinematográfico de este director. Soy poco dado a las moderneces (en el peor y mejor estilo de la palabra), pero si claudico de vez en cuando, con Boyle es uno de los que gustosamente me dejo caer. Creo que actualmente salvo el maestro Tarantino (ya un clásico aunque siempre moderno) no hay autor que encaje tan a la perfección el lenguaje musical y visual y apueste tan claramente por historias cuanto menos diferentes o singulares y que, nos guste o no, han pasado sin duda al catálogo de referencias visuales de los '90 y '00. Veamos si no: Trainspotting, La playa, 28 días después y, sobre todo y sin duda, su obra maestra Slumdog Millonarie, para mí el mayor solplo de aire fresco del cine de los últimos años y su obra más redonda, atrevida y original.
DANNY BOYLE: Vale, también Danny Boyle está un paso por detrás de lo anterior, no lo voy a negar. Pero he de reconocer que me agrada de sobremanera e lenguaje cinematográfico de este director. Soy poco dado a las moderneces (en el peor y mejor estilo de la palabra), pero si claudico de vez en cuando, con Boyle es uno de los que gustosamente me dejo caer. Creo que actualmente salvo el maestro Tarantino (ya un clásico aunque siempre moderno) no hay autor que encaje tan a la perfección el lenguaje musical y visual y apueste tan claramente por historias cuanto menos diferentes o singulares y que, nos guste o no, han pasado sin duda al catálogo de referencias visuales de los '90 y '00. Veamos si no: Trainspotting, La playa, 28 días después y, sobre todo y sin duda, su obra maestra Slumdog Millonarie, para mí el mayor solplo de aire fresco del cine de los últimos años y su obra más redonda, atrevida y original. ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU: Esta es una pequeña gran concesión a la lista. Bien es cierto que la lista debía de enumerar los que a mi juicio tienen a fecha de hoy más papeletas de convertirse en los maestros de nuestra generación del cine americano. Pero me resulta imposible hablar de ellos sin añadir mi perdición por este director mexicano. Sobran las palabras al mencionar Amores Perros, 21 gramos o Babel. El tándem que él en las lentes y Gullermo Arriaga en las letras formaron, dió tres de las obras más abrumadoramente talentosas del cine cercano. Reconozco que tengo serias dudas del resultado final de su separación, pues aún no he podido ver la opera prima de Arriaga como director y la tan esperada Biutiful que firma como director esta vez sin la insuperable muleta de Guillermo Arriaga. Hasta entonces no me atrevo a repartir o no el talento entre los dos, pero si hay una película que espero desde hace tiempo es esta en la que esta vez parece ser Bardem el que nos adentre esta vez en la habitual tormenta existencial tan propia de Iñárritu y su visión de la sociedad desde el interior individual.
ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU: Esta es una pequeña gran concesión a la lista. Bien es cierto que la lista debía de enumerar los que a mi juicio tienen a fecha de hoy más papeletas de convertirse en los maestros de nuestra generación del cine americano. Pero me resulta imposible hablar de ellos sin añadir mi perdición por este director mexicano. Sobran las palabras al mencionar Amores Perros, 21 gramos o Babel. El tándem que él en las lentes y Gullermo Arriaga en las letras formaron, dió tres de las obras más abrumadoramente talentosas del cine cercano. Reconozco que tengo serias dudas del resultado final de su separación, pues aún no he podido ver la opera prima de Arriaga como director y la tan esperada Biutiful que firma como director esta vez sin la insuperable muleta de Guillermo Arriaga. Hasta entonces no me atrevo a repartir o no el talento entre los dos, pero si hay una película que espero desde hace tiempo es esta en la que esta vez parece ser Bardem el que nos adentre esta vez en la habitual tormenta existencial tan propia de Iñárritu y su visión de la sociedad desde el interior individual.Seguramente haya otros muchos cuya omisión sea un escándalo, pero como esto es subjetivo y hablo de las referencias culturales que me han traído hasta lo que hoy soy, esta es mi más sinera lista que me apetece compartir.